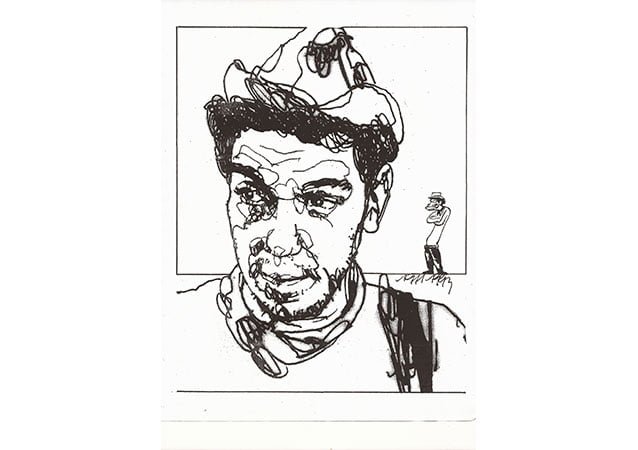Ilustración de Gabriel Ramírez
Por Gabriel Ramírez*
Una miserable anciana pedía limosna: “Por favor, señor, que hace tres días que no como”. “¿Y por qué tan desganadita?”, respondía Cantinflas.
Tuvo multitud de seguidores, particularmente devotos, pero también fue legión la que lo compartió con una mezcla de atracción y repulsión. Su personaje, distinto a todos los de su especie, lo fue por el simple hecho de dominarlo desde el principio y comprometerse a él por entero. La comicidad de acceso fácil de sus películas, nunca enriquecida ni diversificada, no añadió casi nada a su carrera y a partir de mediados de los cuarenta, el que firmó prácticamente todo lo que hizo fue su cabeza de turco preferida: Miguel M. Delgado, chivo expiatorio de lo más útil.
Con todo y la masa de quienes le siguieron, lo sorprendente fue que lograra sobrevivir a esa sucesión de films de circunstancias, no sólo mezquinos y mediocres, sino verdaderos trastornos. A pesar de eso, el milagro de salas atestadas y los éxitos estruendosos y entusiastas acabaron por entronizarlo a tal rango de figura mítica que casi nadie pudo escapar a su huella. Ciertamente, el nivel de su comicidad se volvió catastrófico, pero su público siempre fiel continuó sancionando sus obstinadas torpezas y las fechorías fílmicas que año tras año visitaban las pantallas. A decir verdad, su estrella sólo conoció altibajos muy al final.
Los poco originales guiones se confeccionaban a su medida de acuerdo a reglas y gustos del floreciente comercio de un cine que película tras película lo enriquecía regularmente. Tal sistema permitió amasar una extravagante fortuna a aquel infeliz Mario Alfonso Moreno Reyes que desde agosto de 1911 respiró el aire (denso pero no viciado) de la capital cómplice y hostil. Era uno más de los siete Moreno Reyes crecidos como Dios les dio a entender en el muy popular barrio de Santa María la Redonda y fue desde niño afecto a los solidarios juegos de las indirectas, las miradas, los disfraces, las palabras y las medio palabras. El barrio como comunidad oculta y protegida de lo exterior, de los otros, de los que estaba más allá de los límites estrechos de la barriada.
Personajes esenciales del decorado: la fauna callejera de vagabundos natos, teporochos, malvivientes y, sobre todo, un sinnúmero de testigos que establecían códigos para toda ocasión. Ojos y oídos de la barriada, la existencia parecía gravitar erizada bajo tolerancias e indulgencias, chismorreos, intromisión en todo asunto de vidas más bien tristes porque de privadas no tenían nada. Mario Alfonso creció en medio de ese malestar y con las dificultades del que con escolaridad nula tuvo que ganarse desde siempre una supervivencia inestable como subalterno bueno para todo, desde limpiabotas hasta recadero, taxista, boxeador y torerillo.
Entre sus planes, ir a otra parte llevando a cuestas su propia patología, la necesidad de actuar sin importar obstáculos ni riesgos. Lo hizo en pleno obregonismo, en 1927 al irrumpir en los teatros populares improvisados de decorados miserables y dementes instalados donde fuera, barrios, barriadas y márgenes de todo el país. En su caso, en una carpa del Parque Juárez de Xalapa, Veracruz, donde un día vio cómo la levantaban mientras perdía el tiempo sentado en una banca. Se acercó, dijo ser “artista”, pidió trabajo al encargado y esa misma noche apareció ridículamente ataviado en una farsa gruesa parodiando canciones de moda. Fue su primer sueldo: 80 centavos por función.

Con aquella pequeña compañía regresó a la Ciudad de México y Mario Moreno se volvió grotesca comparsa carpera. Pasó años así en la Sotelo de Azcapotzalco, la Capicul de Tacuba, la Ofelia, la Roseta, la Valentina, la Novel; más cerca cada vez de su perfil definitivo y ante auditorios hambrientos emocionalmente a reír y festejar lo que le arrojaran.
Junto a él, Manuel Medel, de cuyas improvisaciones y repentinos mucho aprendió. Noche a noche los juegos de palabras, graciosos y groseros heredados a su vez del muy respetado Beristáin, al que Huerta condenó al clausurar el Apolo encarcelándolo con toda la compañía. Estaba Medel pero también José Muñoz Reyes, con nombre adoptado del personaje de un cómic, “Chupamirto”, creación de Acosta Cabrera y J. Collantes: “Chupamirto” (y Muñoz Reyes) tenía ya todas las características que haría suyas Moreno después.
Estanislao Schilinsky recordaba que cuando llegó a la ciudad de México en 1928, Muñoz Reyes era ya “Chupamirto”. Por su parte, Armando Soto la Marina, “El Chicote”, decía haber trabajado en una carpa por la zona de La Merced, donde una noche sustituyó a un compañero: “Lo que es la suerte; me dijeron que me visitera de peladito y me prestaron camiseta, chaleco, peluca y cantaba una parodia, la única que me sabía”.
En la carpa la Valentina, en Tacuba, Schilinsky se relacionó en 1933 con Mario Moreno, entonces novio de Valentina Ivanova, pareja de baile de aquél. Le pidió ayuda, “pues no trabajaba con nadie. Vestía ya de peladito y no era buen bailarín. Entonces, yo ganaba más que él”. Jorge Zubareff, dueño de la carpa y padre de Valentina, lo quería bien lejos de su hija: “No le tenía fe porque lo veía en el escenario muy inseguro. Además, era muy corajudo… cuando se enojaba era terrible”. Schilinsky, esposo de la hermana de Valentina, intervino: “Empezó ganando en la carpa de mi suegro 1.50 diarios. Abogué por él y me respondía: No, no vale más. Cómo no, suegro, vale mucho más. Bueno. Le subió a 3 pesos diarios… cuando llegamos al (salón) Mayab le dije a Mario: Ahora sí, a pedir a Valentina”. (Miguel Ángel Morales. Cómicos de México, 1987).
Así pues, “Chupamirto” convirtió a las carpas en su caldo de cultivo y proliferó, cada quien usándolo para su propio provecho, cada quien ofreciendo su propia versión: “El auténtico tenía la misma característica que usó el señor Mario Moreno: la camiseta, el pantalón caído, la gabardina. Lo conocí en 1945. Su nombre era Adolfo Chaires. Hubo dos Chupamirto. Al otro no tuve el gusto de conocer”. (Roverto Montúfar, Serapio).
Mario Moreno experimentó por esa época una metamorfosis con la que inició su prodigioso, sorprendente ascenso. Había estado en tareas absorbentes y poco gratificantes de pequeño y relegado comicastro carpero, pero en el Salón Mayab de la Plaza Garibaldi encontró su estilo: el lenguaje incongruente e intrincado donde las palabras no lograban ordenar con suficiente rapidez lo que cruzaba por su mente. La noche que tuvo que salir del paso e improvisas fue la noche: tartamudeó, dijo cosas ininteligibles y la respuesta del público definió al personaje que se volvió su segunda piel. Sucedió todo de manera repentina, intuitiva. Fue un sketch con Schilinsky. Durante un instante dio la impresión de esforzarse concentrando su atención para encontrarle algún significado razonable a la idea que se le presentó. No pudo: “Se la pasó hable y hable (recordaba Schilinsky). Habló mucho pero no dijo nada y la gente comenzó a aplaudirlo. De ahí empezó a explotar su modo peculiar de hablar.
Otra versión fue la de que se eternizó hilvanando disparates y complicados juegos de palabras hasta que un impaciente del respetable lanzó bronco grito carpero (¡Cómo inflas, mano!). las marañas verbales convirtieron a Mario Moreno en rey de las carpas de Santa María la Redonda pero no tardaron Prida y Castro Padilla en engancharlo (junto a su patiño Schilinsky) para el Follies. Fue como decir que sólo cruzó la calle para jamás volver a voltear a mirar hacia su pasado. En pocas palabras, ahí estuvo el detalle, joven.
A partir de 1936, Cantinflas se dedicó a hacer en las tablas lo que los políticos en la tribuna: llenar el aire de frases sin sentido y vericuetos verbales con destino incierto. Capitalinos y turistas asistían ansiosos al espectáculo insólito de aquel payaso, heredero directo del célebre José Soledad Aycardo, ídolo durante cuarenta años del XIX del teatrito de las calles del Relox. Y en el Follies, el único espectáculo consistía en presenciar lo inesperado de media docena de cómicos ingeniosos hacer entradas a escena mientras vicetiples fingían cambiar de vestuario para nuevas evoluciones. Eso era todo, tres o cuatro payasos dedicados a divertir con ocurrencias corrientes y populares. Lo propio era lo invariable de los personajes y sus máscaras, los textos sujetos a sus inventivas. Cantinflas y Medel usaban siempre el mismo maquillaje identificable y en todas las obras cada uno representaba el mismo personaje, el mismo papel.
En el minúsculo Follies Bergere estaban ellos dos, “Don Catarino” (Eusebio Pirrín), “el Chino” (Daniel) Herrera, la Wilhelmy, todos repitiendo noche a noche sin vergüenza lo mismo. Cantinflas y Follies del empresario José Furstenberg acabaron con los demás teatros de revista hasta Mario volverse tan famoso como Lombardo Toledano, Luis Morones o la María Conesa de quince años atrás. Auténtica mina de oro, los ingresos del Follies sobrepasaban los dos mil diario y Cantinflas mismo tenía salario de 85 pesos, quince menos que el presidente de la República. Explotó su popularidad, exigió aumento de sueldo (100 para él y 30 para su mujer), despertó furiosas envidias y, posteriormente, firmó contrato por un año comprometiéndose a trabajar para Furstenberg a cambio de fabulosos 7 mil como adelanto de sueldos.

Se tomó muy a pecho su personaje. Estaba visceralmente aferrado a él, la capital entera atrapada sin remedio y precipitada a una fiebre cantinflesca. La situación hizo evidente que necesitaba entre manos asuntos más serios. Esto es, encontrar alguna vía de escape a la pesada rutina carpera. Solución lógica: incursionar en el cine para acrecentar su popularidad, tener más tiempo libre y, sobre todo, más dinero. Sin embargo, su desparpajo no era garantía de éxito inmediato como lo demostró su primera, “No te engañes corazón” (1936), del inefable director pionero Miguel Contreras Torres. Peliculita de pobre presupuesto que pretendió ser “la primera supercomedia del cine nacional que le hará reír a carcajadas y también llorar”, quedó corta en sus promesas. Simple y primitiva, muchos la han considerado la peor (y esto es ya decir) de las hasta entonces veinte dirigidas por ese naif supremo que fue Contreras Torres.
Fue un paso en falso pero al a vuelta de la esquina estaba su recuperación. Asimilada la grisura de su primera experiencia cinematográfica, volvió corta temporada a su origen para casi de inmediato el ruso Arcady Boitler contratarlo para un protagónico en “¡Así es mi tierra!” (1937), film folclórico, paisajista y costumbrista (Eduardo de la Vega Alfaro), pero no sólo eso, ya que según García Riera se trataba de un caso insólito: “en alguna medida cambió la orientación del cine mexicano”.
Del mismo Boytler fue su siguente, “Águila o sol” (1937), de nuevo con Medel. Su descontrolada y laberíntica verborrea hacía al público sepultar a carcajadas el espeso melodrama de monjitas, huerfanitos abandonados y submundo carpero. En su reestreno, treinta y cinco años después, De la Colina descubría “a un Mario Moreno que todavía era Cantinflas y tenía talento”. Le siguieron la seudoculta y fallida “El signo de la muerte” (1939, Chano Urueta) y la que lo entronizó, “Ahí está el detalle” (1940, Juan Bustillo Oro).
Bustillo Oro dudó en un principio utilizarlo. Fue al teatro Garibaldi y no le gustó lo que vio: “No mostraba cualidades de verdadero actor, sino solamente de bufón. Era siempre el mismo… Lo suyo es la plazuela”. Al finalizar la tanda fue a su camerino y quedó de una pieza: se trataba del Chato Moreno, el mismo “holgazanillo” de los barrios de la niñez de Bustillo Oro, “el que seguía a todas partes a los ‘cuates’ de la palomilla de mi hermano y de Carlos Pavón, el famoso boxeador que fue popular en los veinte”. El Chato no se acordó de él, pero daba igual porque la ascendencia arrabalera se encargó de sellar el destino de Mario Moreno: sobre la marcha y sin pensarlo mucho firmó contrato con Grovas para una película que elevaría su nivel e iniciaría una carrera propicia que le llevó a alcanzar una dimensión tan absurda como excepcional: Ahí está el detalle lo consagró como uno de los dioses del Panteón del cine no sólo mexicano, sino de todo el cine hablado en español.
Mito excesivamente perdurable, de sus primeros esfuerzo virtuosos y dignos de aplauso muy pocas películas suyas (todas de los cuarenta) no perdieron casi nada de su carácter. Fue su desgracia que el paso del tiempo lo contemplara instalado en un egocentrismo feroz y ferviente que le condujo a la degradación gradual, a la creencia y la aceptación paciente de que su verdadera respetabilidad aumentaba año tras año con lo tonto y convencional, con la pobreza miserable e irredimible de la mayoría de sus films.
Se trató de una moda eficaz, demasiado socorrida y duradera, de probada confiabilidad, sostenida por los hábitos de mucho tiempo. Todo lo que pudo decirse a su favor fue que representó un fenómeno convertido por un tiempo en una aparente necesidad y que, en realidad, jamás llegó a perder la esencia de lo que siempre fue: Cantinflas, para el muy serio y severo Ayala Blanco, “nunca se liberó de la servidumbre de Chupamirto”, el lumpen de ascendencia indígena, el jodido entre los jodidos. Luego de casi cincuenta películas y en el mismo 1993, que por capricho y designio del gobierno en turno sería su glorificación oficial, un cáncer pulmonar se lo llevó el 23 de abril a sus ochenta y dos.
* Gabriel Ramírez Aznar es un reconocido pintor, historiador de cine y escritor nacido en 1938 en Mérida, Yucatán. Ha sido acreedor a diversos premios nacionales e internacionales