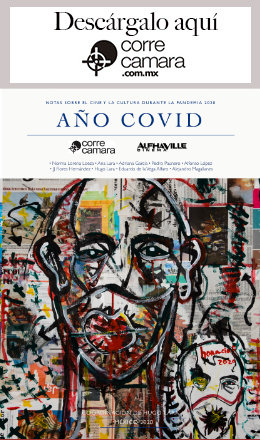Por Hugo Lara Chávez
Hacer cine en México se ha vuelto atractivo entre los jóvenes, casi como una moda, pero también como consecuencia del efecto mediático que promueve la comunicación mediante las imágenes en movimiento, en la era digital marcada por los videojuegos, el Internet, los smart phones y otras tecnologías de vanguardia. A lo largo de la última década parece que se ha producido un cambio positivo en la percepción sobre el arte y el oficio del cine nacional, aunque ciertamente a veces es un espejismo o una idealización, pues históricamente ha sido glamoroso y deslumbrante. Desde cierto ángulo, resulta paradójico este hecho porque el cine mexicano, desde hace tiempo ha sido estigmatizado por cierta parte del público que suele darle la espalda: “el cine mexicano es el cine de ficheras”, se escuchaba despectivamente.
Esta cambio positivo de lo que entraña hacer y ver cine mexicano ha sido ido de la mano del éxito internacional de algunos filmes y cineastas, actores y especialistas mexicanos, sobre todo durante la primera década del siglo XXI. En el ramo de los directores, descuellan particularmente las figuras de Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, quienes han logrado asentarse con bastante reconocimiento en Hollywood y el cine internacional.
Como ellos, hay otros que lo han logrado en diferentes ámbitos: Salma Hayek, Diego Luna y Gael García Bernal en la actuación; Guillermo Navarro, Rodrigo Prieto y Xavier Pérez Grobet en la fotografía; Brigitte Broch y Eugenio Caballero en la dirección de arte; Guillermo Arriaga en el guión, y muchos otros.
Puede sorprender la cantidad de mexicanos que intervienen con frecuencia en la producción internacional, porque ahora el cine es también un fenómeno global. Para no ir más lejos, basta mirar a los dos compatriotas que este año fueron nominados al Oscar: el actor Demian Bichir por “A Better Life” (2011) y el fotógrafo Emmanuel Lubezki por “The Three of Life” (2011), que alcanzó con ésta su quinta candidatura (al momento de escribir estas líneas no sabemos si lo ganó, pero confiamos en que así haya sido).
Pero además de este grupo que ha triunfado dentro del cine extranjero, se encuentra el que lo ha hecho desde la producción local y que ha obtenido numerosos reconocimientos en festivales de primer nivel del planeta, como los directores Carlos Carrera (“El crimen del padre Amaro”, 2002; “Backyard/El traspatio”, 2008), Luis Estrada (“La ley de Herodes”, 2000; “El infierno”, 2010), Juan Carlos Rulfo (“En el hoyo”, 2005), Carlos Reygadas (“Luz silenciosa”, 2007), Gerardo Naranjo (“Miss Bala”, 2011); los actores Damián Alcázar, Daniel Giménez Cacho, Ana de la Reguera, Adriana Barraza o Dolores Heredia; y otros especialistas como los fotógrafos Alexis Zabé, María Secco, Serguei Saldívar Tanaka o Damián García. Hay además, un puñado de cineastas veteranos en activo que son lo que recurrentemente han salido al paso en el circuito del cine de arte desde la década de los setenta, como Felipe Cazals, Arturo Ripstein, Jaime Humberto Hermosillo o Jorge Fons.
Cada año, el cine mexicano se hace acreedor de premios muy prestigiados, aunque eso no necesariamente repercute en la taquilla. Si uno le pregunta a los críticos y periodistas de otros países que asisten a los distintos festivales del mundo, la mayoría dirá que el cine nacional pasa por un momento boyante o al menos con un talento que se hace notar. En el siglo XXI, tras la estela que dejaron dos películas fundamentales, “Amores perros” (González Iñárritu, 2000) e “Y tu mamá también” (Cuarón, 2001), han seguido otros filmes valiosos con premios en certámenes de alta competencia, como “El violín” (Francisco Vargas, 2006), “El cielo dividido” (Julián Hernández, 2006), “Párpados azules” (Ernesto Contreras, 2007), “Lake Tahoe” (Fernando Eimbcke, 2008), y “Año bisiesto” (Michael Rowe, 2010), ganadoras en Cannes, Berlín, Sundance y otros foros. Un cine exquisito con talentos que destacan tanto en la dirección, la fotografía, la actuación o el diseño de producción, aunque muchas veces distantes del éxito en la taquilla.
Y es que también el cine mexicano es aquel otro, más abundante, que no logra trascender ni en los festivales ni en la recaudación. De las películas nacionales que se estrenan, en realidad solo muy pocas logran recuperar en taquilla el equivalente a su presupuesto de producción. Alrededor de eso se han creado numerosas paradojas que hacen ver a nuestra cinematografía como un proyecto en permanente construcción, una utopía a la que se aspira llegar, basada en la idea de que hubo alguna vez, en un pasado remoto, una ‘época de oro’ donde todo funcionaba. Esta circunstancia de esperanza versus desilusión lleva ya varias décadas de discutirse y revisarse, de ponerle adjetivos y de echar a andar soluciones nunca completas, como síntoma de una crisis endémica que no se ha podido resolver de una buena vez por todas.
La utopía de la Época de Oro
A estas alturas, es difícil imaginar el cine mexicano sin la participación del Estado, cuando anteriormente —hasta antes de 1970— eran las instancias privadas las que llevaban la voz cantante en la producción fílmica. Los esfuerzos oficiales, instrumentados desde el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), ha pasado por tantos altibajos desde su creación en 1983 como el cine nacional mismo, a veces con aciertos y otras tantas con deficiencias, siempre por norma asociado al interés que el gobierno en turno le otorga a la cinematografía y a la cultura en general.
Cíclicamente aparece el fantasma de la crisis que terminará por hundir al cine mexicano, cuyo momento más álgido ocurrió en 1997, cuando la producción cinematográfica tocó fondo desde que se le reconoció como industria en la década de los años treinta: se hicieron tan solo nueve largometrajes, cuando en promedio se realizaban 80 en los años anteriores.
El cine mexicano parecía llamado a desaparecer o a convertirse en un entretenimiento donde podían participar sólo unos cuantos entusiastas. Las condiciones habían cambiado radicalmente desde que la industria cinematográfica, a mediados de los noventa, fue incluida en un capítulo del Tratado de Libre Comercio y desaparecieron con él viejos vicios de las políticas proteccionistas, pero también estrategias necesarias para favorecer la producción, distribución y exhibición de una industria con enorme valor cultural, que le ha dado identidad al país y un patrimonio invaluable.
No obstante el negro panorama, varios cineastas mexicanos continuaron su trabajo y hacia finales de los noventa se hablaba de algunos sucesos de taquilla insospechados, como “Sexo, pudor y lágrimas” (1998) de Antonio Serrano; “Todo el poder” (1998) de Fernando Sariñana, y especialmente “La ley de Herodes” (2000) de Luis Estrada, cintas que confirmaron la existencia de un público que seguía interesado por el cine nacional.
Y es que se había hecho habitual que el común de la gente en México pensaba (y sigue pensando) que lo mejor del cine nacional corresponde casi exclusivamente a la Época de oro, aquel cine que se produjo sobre todo en las décadas de los cuarentas y los cincuentas. Aunque es indiscutible la calidad de muchas películas de ese momento, también hay algunos mitos al respecto.
Sin lugar a dudas, entre aquellas obras hay una gran cantidad inolvidable y disfrutable, incluso algunas que le dieron identidad mundial al cine mexicano y a la mexicanidad en general: decenas de emocionantes aventuras sobre rancheros con grandes sombreros que beben tequila y cantan hermosas canciones, que encarnaban Pedro Infante, Jorge Negrete y otros; los sentimentales dramas familiares como “Una familia de tantas” (Alejandro Galindo, 1948); el tragicómico cine de barrio del corte de “Nosotros los pobres” (Ismael Rodríguez, 1947); las películas de cómicos inigualables como Tin Tan o Cantinflas, o los melodramas rurales y urbanos con ribetes de tragedia clásica que estelarizaron figuras imprescindibles como María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz y María Elena Marqués, entre muchos más.
En ese cine convergieron multitud de talentos en todos los departamentos, desde la dirección y los actores principales, cruzando por los guionistas, los fotógrafos e iluminadores, los escenógrafos, los técnicos y los actores de cuadro. Con todos ellos se conquistó el mercado Iberoamericano, pues es verdad que hasta la fecha la gente los recuerda en España, Centro y Sudamérica.
El cine que siguió a esos años fue cruzando por etapas menos felices, con crisis recurrentes a raíz del empobrecimiento económico de la producción y el agotamiento de los talentos, los temas y las fórmulas. Además, hubo una cerrazón sindical que no permitió el ingreso de nuevos directores y especialistas hasta los años setenta. No obstante, todavía surgieron varias películas valiosas de forma regular.
Los jóvenes directores formados en las escuelas de cine o en el extranjero comenzaron a dar frutos a partir de los años sesentas y setentas, con el trabajo de directores como Paul Leduc (Reed, México insurgente, 1970), Ripstein (El castillo de la pureza, 1972), Cazals (Canoa, 1975), Hermosillo (La pasión según Berenice, 1975) o Fons (Los albañiles, 1976).
A la par, se produjo un cine popular que no era del agrado del público familiar y de clase media, representado sobre todo por el cine de ficheras, pero que tenía un público fiel. Otro momento importante ocurrió hacia los años noventa, cuando se incorporó otra generación de cineastas no sólo formada en las escuelas sino también con un amplio conocimiento audiovisual que les había dado la televisión, como Cuarón (Sólo con tu pareja, 1991), Del Toro (Cronos, 1992) o Carrera (La mujer de Benjamín, 1991). Con ellos ascendió un paso el estándar de calidad y talento, en lo que entonces se le etiquetó como “el nuevo cine mexicano”.
No se puede negar que entre esos años y la época actual ha habido una serie de caídas y alzas, tanto en calidad como en cantidad. Pero a partir de 2002 las cosas comenzaron a mejorar. El promedio anual de la producción a lo largo de la última década se ha mantenido en un promedio de 70 largometrajes anuales, una cifra respetable.
En el cine mexicano del siglo XXI confluyen varias generaciones, desde los veteranos como Cazals (Chicogrande, 2010) y Ripstein (Las razones del corazón, 2011), los intermedios como Luis Mandoki (Voces inocentes, 2004) y los ya mencionados Carrera y Estrada; hasta otros más jóvenes como Eugenio Polgovsky (“Los herederos”, 2008), Rigoberto Perezcano (“Norteado”, 2008), o Nicolás Pereda (El verano de Goliat, 2010) y muchos más. Ellos representan la vertiente del cine de autor, pero también en el horizonte nacional hay una cantidad significativa de cine con vocación comercial, a veces logrado y a veces no, como “El estudiante” (Roberto Girault, 2009) o “No eres tú soy yo” (Alejandro Springall, 2010).
A pesar de ese repunte, la exhibición sigue siendo “la bestia negra” del cine mexicano, avasallado por la competencia de Hollywood, pues en promedio llegan a estrenarse unas 45 cintas al año. Igualmente, hay que decir que se producen varias películas inconsistentes, que dejan insatisfechos a los espectadores que se animan a ver películas nacionales.
A nivel oficial se han instrumentado medidas que favorecen la producción, como los fondos Fidecine y Foprocine o el estímulo fiscal de la llamada Ley 226. Han abierto varias escuelas de cine y las más importantes —el Centro de Capacitación Cinematográfica y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos— se encuentran en una buena etapa. Por otra parte, hay que reconocer que el cine mexicano es de las cinematografías de fuerte tradición a nivel mundial. No se debe desdeñar que sea una de las de mayor impacto en el mundo hispanoparlantes, junto a la de España y la de Argentina. A final de cuentas, la gente que habla español en el planeta es mucha. Y la producción mexicana, con sus joyas y sus fallas, ha sido constante a lo largo de más de cien años ¡cuando hay países que apenas, están realizando sus primeros largometrajes, gracias al formato digital!
El cine mexicano contemporáneo se encuentra en el momento de consolidar a la generación más joven que actualmente se encuentra produciendo: junto a los ya citados directores Eimbcke, Contreras, Pereda, Naranjo o Rowe, también se encuentran Diego Luna (“Abel”, 2010), Emilio Portes (“Pastorela”, 2011), Mariana Chenillo (“Cinco días sin Nora”, 2009), Amat Escalante (“Los bastardos”, 2008), Paula Marcovich (“El premio”, 2010), Iván Ávila (La sangre iluminada, 2007), Patricia Riggen (La misma Luna, 2008), Rodrigo Plá (Desierto adentro, 2008) y varios más, quienes están a un paso de apuntalarse.
De cara al futuro: Los temas, las apuestas, los pendientes
En estos últimos doce años, se ha hecho más grande la brecha que separa al cine comercial del cine con pretensiones artísticas, lo cual no necesariamente es algo bueno. Lo mejor sería que se entremezclaran y que unas y otras pudieran coexistir en un círculo virtuoso, para brindar al público una variedad de filmes excelentes y diversos, además de que la recaudación en taquilla pudiera ser mayor.
En cuanto a los contenidos, también hay una división entre los argumentos que prefieren asomarse a un México cosmopolita y moderno —más del lado comercial—, en contraste con el cine que aborda de manera frontal los problemas sociales de miseria y violencia, del que abreva más el cine autoral. Aun así, no hay un género o tema que se imponga en el panorama del cine mexicano contemporáneo, aunque hay algunos que son muy socorridos: la comedia ligera, que es la favorita de los filmes que buscan la taquilla, del estilo de “Ladies Night” o “No eres tú soy yo”; así como otras cintas “blandas” orientadas a un público familiar, del tipo de “El estudiante”, como se verá próximamente en filmes que llegarán a las salas como “Años después” de Laura Gárdos, protagonizada por Angélica María, o “Canela” de Jordi Capó.
En lo que se refiere a los filmes de temáticas realistas, de miradas intimistas o intensos dramas familiares, donde se deslizan conflictos en torno a la soledad y la disfuncionalidad, que es algo más próximo al cine de búsqueda, del tipo “Familia Tortuga” (2007), “Año bisiesto” o “Abel”. En esta línea, este 2012 podrían llegar a la cartelera filmes como “El lenguaje de los machetes” (2011) de Kyzza Terrazas, “Entre la tarde y la noche” (2011) de Bernardo Arellano y “Reacciones adversas” (2012) de David Michán.
Asimismo, hay un auge del cine de animación, que ha probado ser bien recibido por un público masivo, porque permite atraer a la audiencia familiar. Así lo han constatado sendos éxitos como el de “Una película de huevos” (Rodolfo y Gabriel Riva Palacios, 2006) y “Don Gato y su pandilla” (Alberto Mar, 2011) que fueron las cintas mexicanas más taquillera en sus años de lanzamiento. Hay algunas compañías productoras, como Anima Estudios, que están realizando una fuerte apuesta por este género, lo que ha permitido la realización de otras películas interesantes, como “La leyenda de la Nahuala”, “Nicté” o “La Revolución de Juan Escopeta”. Próximamente veremos más de este tipo de proyectos, entre los que se han anunciado por ejemplo “El chavo animado” (sobre el personaje de Roberto Gómez Bolaños) y “El Santos contra la amenaza Zombie”, a partir de una historia basada en los personajes de Jis y Trino.
Sin lugar a dudas, uno de los temas y ambientes más constantes en los últimos años es el que aborda el entorno de la violencia, los secuestros y la guerra contra el narcotráfico —el cine como espejo de la realidad, a fin de cuentas— que alcanzó un punto climático en 2010 con la sátira “El infierno”, de Luis Estrada, y en 2011 con “Miss Bala”, de Gerardo Naranjo. Esta es una veta que en los próximos años seguramente será más explotada. En esa línea, este 2012 causará resonancia otra película notable, “Días de gracia”, la estupenda opera prima de Everardo Gout que tuvo su premier el año pasado en el Festival de Cannes. Se espera igualmente el estreno de “Yerbamala” de Javier Solar, inspirada en el santo Malverde.
Junto a estos filmes de géneros y temas variados, ha cobrado importancia el género documental, que le ha dado al cine mexicano una serie de películas reconocidas para la crítica internacional y por un amplio público, gracias a su capacidad para tratar temas polémicos o de contenido social, como “Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo” (Yulene Olaizola, 2008), “Ladrones viejos” (Everardo González, 2007) y recientemente “Presunto culpable” (Roberto Hernández y Geoffrey Smith, 2010), que abordó las deficiencias del sistema de justicia mexicano y se convirtió en un suceso de taquilla en 2011. En los próximos meses se escuchará hablar de documentales como “El lugar más pequeño” (2011) de Tatiana Huezo y “El cielo abierto” (2011) de Everardo González, que ya han sido premiados en varios festivales internacionales, así como “Morir de pie” (2011) de Jacaranda Correa, “Esperando a los Bitles” (2011) de Diego Graue y Ray Marmolejo, “El hombre que vivió en un zapato” (2011) de Gabriella Gómez-mont, o "¡De panzazo!" (2012), que dirige Juan Carlos Rulfo junto con Carlos Loret de Mola sobre el pésimo estado del sistema educativo nacional.
Vale la pena hacer notar que el cine mexicano se encuentra actualmente impulsado por la plataforma digital, que ha permitido la realización de muchas de las películas más recientes gracias al abaratamiento de los costos de producción. Algunos especialistas piensan que las herramientas digitales están dando las facilidades para trabajar en grupos pequeños con buenas historias, en un fenómeno equiparable a las bandas de rock de hace unos años. Un cine entre artesanal y guerrillero, donde ya no se necesitan más los enormes camiones que transportan toneladas de equipo y decenas de colaboradores, pues basta con un director, su camarógrafo, el sonidista y sus actores. Así lo han probado experiencias satisfactorias como “Alamar” (Pedro Gonzáles Rubio, 2008), “Luz silenciosa” (Reygadas, 2008) o “Vete más lejos, Alicia” (Elisa Miller, 2010). Pero lo cierto es que la utopía del formato digital todavía está por verse hasta dónde nos puede llevar. Es cierto que, a pesar de las facilidades que brinda, siempre será necesario el rigor y el talento, lo que no suele estar en manos de cualquiera.
Junto al trabajo que están realizando los cineastas, las instituciones, las escuelas de cine, los festivales, los promotores culturales independientes y la comunidad en general, hace falta un trabajo coordinado para que el cine mexicano sea una industria compacta, donde se trabaje con un fin común, con metas y compromisos que se compartan con los productores, exhibidores y distribuidores. Es un desafío estructural, en el que hay que refundar algunas instituciones y volver a ajustar la legislación, los mecanismos de fomento e inversión, el estímulo a los creadores, guionistas, investigadores y cineastas y, muy especialmente, el trabajo estrecho con el público, al que hay que atraer y, lo más complicado, hacer que permanezca. Eso se logra con dos principios básicos que deben ser constantes: calidad y creatividad, que son valores que sobran en este país.