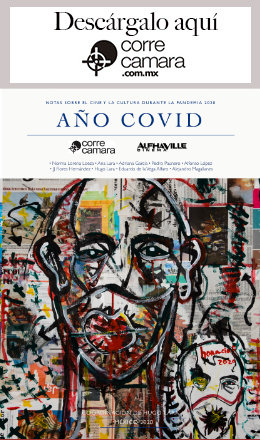El inodoro: Apuntes para el estudio de un símbolo escatológico en el cine

Foto: El Fantasma de la libertad.
Por Pedro Paunero
“Si hasta hace poco la palabra mierda se reemplazaba en los libros por puntos suspensivos, no era por motivos morales. ¡No pretenderá usted afirmar que la mierda es inmoral! El desacuerdo con la mierda es metafísico. El momento de la defecación es una demostración cotidiana de lo inaceptable de la Creación. Una de dos: o la mierda es aceptable (¡y entonces no cerremos la puerta del water!), o hemos sido creados de un modo inaceptable.
Milan Kundera. La insoportable levedad del ser.
En uno de los cuentos encadenados que forman “El fantasma de la libertad” (Le fantôme de la liberté, Luis Buñuel, 1974), hay una escena en la que, la anfitriona, en lo que creemos que será un banquete, va señalando a cada invitado su lugar ante la mesa. Pero los invitados no toman asiento en sillas sino en inodoros y, al poco tiempo de ocupar sus sitios, se ponen a charlar alegremente:
—¿Qué tal su viaje a España?
—Interesante. Pero…
—¿Pero?
—Tuvimos que regresar a casa temprano. Madrid estaba lleno del hedor de… disculpe mi lenguaje… de comida. Era impúdico.
—¿Cómo será el planeta en veinte años, considerando la explosión demográfica? Te hace pensar.
—¿A qué se refiere?
—Considere la cantidad de productos tóxicos que vertemos en nuestros ríos, insecticidas, detergentes, todo el residuo industrial.
—Por no mencionar los desechos corporales.
—Desde luego.
—Hay casi cuatro mil millones de personas, en veinte años seremos siete mil millones
—¡Siete mil millones!
—Sí ¿Y cuántos residuos corporales produce cada persona cada día?
—No lo sé, media libra, quizá…
—¡Mucho más! La orina es más pesada que el agua. Yo diría que, al menos, tres libras. Multiplicado por cuatro mil millones son más de doce mil millones por día. En veinte años ¡Más de veintidós mil millones de libras!
—¡Diez millones de toneladas al día!
—¡Exactamente!
—Y tal basura es realmente tóxica. Su efecto perjudicial aumenta por la presencia de sustancias químicas. Simplemente haga “pis” en su acuario cada día y lo entenderá.
—¡Mamá, tengo hambre! –exclama la niña.
—Sophie, esas no son maneras de hablar a la mesa –dice la madre, escandalizada, mientras fuma.
El hombre que ha estado reflexionando sobre la contaminación se dirige a la mucama.
—Por favor ¿Dónde está el comedor?
—La última puerta a la derecha.
—Gracias.
El huésped, avergonzado, se dirige a un minúsculo cuarto, automatizado, en el cual cabe apenas, y se dispone a comer, lejos de las miradas indiscretas. Buñuel señalaba, no sin un humor ácido, incisivo, en este par de escenas, que la sociedad crea convenciones, costumbres sociales, y que el pudor o la vergüenza no son sino construcciones artificiales –antes, un hombre lascivo les ha entregado a dos niñas, menores de edad, un sobre con fotos “prohibidas”, que no deben enseñar a los adultos, de fachadas de edificios-, y nos recuerda la despreocupación, y el afán de gozosa interacción social de los romanos en las letrinas públicas, en las que no existía el concepto de intimidad, como podemos aún comprobar en los restos que perduran en las ruinas de Ostia Antica, en Italia.
El mediocre poeta John Harrington, a fines del Siglo XVI, tiene el dudoso honor de haber inventado el inodoro en un tiempo en el que a nadie le importaba la higiene. Su invento fue arrinconado como por vergüenza por casi dos siglos, pero “La multitud” (aka. “Y el mundo marcha”; The Crowd, 1928), la prodigiosa cinta muda de King Vidor, fue la primera película en mostrar un inodoro en la pantalla, con el consiguiente escándalo por considerarlo de mal gusto. También incluye varias escenas en las que el protagonista, y otros, se asean en los lavabos. Por aquel entonces, la MGM, estudio responsable de su producción, bajo las órdenes de Irving Thalberg, se atrevía a mostrar esta clase de vanguardismo osado, sin caer en lo anodino o trivial o, mejor dicho, haciendo de lo anodino y lo trivial-cotidiano, algo digno de narrarse.
Los cineastas habían prescindido del retrete, acaso porque no había sido necesario mostrarlo, o por simple pudor, en el caso en el que el personaje entraba al cuarto de baño y sólo se mostraba el lavabo y la regadera. Así, King Vidor, en un derroche último de realismo -el depósito del inodoro no funciona, y tampoco la puerta del baño, y la cama replegable no se queda en su sitio, emblemas, pequeños signos de lo cotidiano que ponen a prueba la convivencia de pareja-, habrá sido el primero en mostrar un cuarto de baño al completo, y sufriendo el rechazo del productor Louis B. Mayer que odiaba esa escena, pero no fue el primero en incidir en asuntos escatológicos en el cine. En los años 10´s, uno de los payasos pioneros, contemporáneo del primer Charlot, llegaba de las provincias a la ciudad, urgido por encontrar un W.C., confundía una cabina telefónica con una letrina, se tomaba su tiempo, mientras un usuario del teléfono perdía, afuera, la paciencia y, cuando nuestro amigo cómico salía, ¡por fin!, el desesperado usuario se topaba con una olorosa sorpresa.
Pasó mucho tiempo hasta que, en una escena significativa, Alfred Hitchcock, en una película extraordinaria, “Psicosis” (1960), que linda con el cine más barato, y que tendría en la oleada de cintas gore que le seguirían a sus más cuestionables sucesores, hiciera que su personaje, Marion Crane (Janeth Leigh) arrojara al inodoro los pedazos de un papel, en el que, previamente, había hecho las cuentas de la cantidad del dinero que había robado. Con la modélica escena de su asesinato en la regadera, la del retrete quedó en segundo plano, pero se la consideró pionera en el cine, cuando Vidor ya lo había mostrado antes. Con todo y su prodigiosa composición (en la citada mítica escena de la regadera), la película de Hitchcock no evadía el símbolo. Marion se desnudaba y la veíamos en ropa interior blanca, antes de perpetrar el inocente robo que la llevaría al encuentro con Norman Bates (Anthony Perkins en el papel de su vida), cuya locura es la verdadera intención narrativa de la película, y en ropa interior negra, una vez realizada la sustracción del dinero. Estas escenas son más obscenas por lo que omiten u ocultan, que por lo que muestran, convirtiendo la cinta del querido Hitch en un cuento fronterizo –por fortuna-, con el Sexploitation más declarado. Y es por esto, exactamente, que la película supera su original literario, una baratísima novela escrita por Robert Bloch, en el que se lee la violencia de una forma gráfica, desvergonzada, sumamente vulgar, más que –irónicamente- mostrar un inodoro en pantalla. Por el contrario, estos alardes de escatología hitchcockiana se tiñen, en realidad, de moralina alegórica, por cuanto va exponiendo la rápida caída de Marion en el abismo del mal. El suyo es un comportamiento que merece ser castigado. Y lo es, bajo los filos cortantes del cuchillo de Norman y los electrizantes chirridos del violín de Bernard Herrmann. La locura, en cambio, ese dudoso don otorgado por los dioses, del joven Bates, no merecerá una pena capital, sino una perorata final seudo psiquiátrica (que demuestra lo interesado que estaba Hitchcock en las teorías psicológicas y podría inducirnos a considerar que, los papeles arrojados a la taza del baño, son otros tantos trozos de despreocupación, en un intento de evadir los problemas que la protagonista se ha causado a sí misma) y que abriría la posibilidad a las infinitas (a cual más mala) continuaciones de la película.
Remarcar el origen de la escena, y el por qué había sido forzoso mostrar no sólo el inodoro sino la descarga de agua que se llevara los pedazos de papel, en “Hitchcock” (2012), la blandengue, y políticamente correcta, biopic dirigida por Sacha Gervasi, sirve para acentuar la equívoca leyenda de la paternidad de dicho descaro. Los censores cuestionan a Hitchcock. El maestro explica que es indispensable (Marion se deshace de la evidencia). El censor espeta que en ninguna película americana había sido necesario mostrar un inodoro y mucho menos en funcionamiento. Hitchcock arremete: “Quizá debamos filmar la película en Francia y usar un bidé”. Horrorizados, los demás censores giran las cabezas para mirar de soslayo al cineasta.

Acaso los civilizados nobles de la antigua India ya conocían el uso del retrete, acaso los sofisticados cretenses, que también tenían drenajes pluviales, lo inventaron, la verdad es que el Tercer Mundo, según cifras, unos 735 millones de seres humanos, sólo en la India (¿qué sucedió en el intervalo, desde aquella remota antigüedad india tan sofisticada hasta este, su sucio presente, en el que, por contraste, los indios aspiran a llegar a la luna y poseen armas atómicas?), se sitúan al margen del uso de este artilugio de la civilización, teniendo que contentarse con defecar al aire libre. Este fue el motivo para que un musical como “Baño. Una historia de amor” (Toilet. Ek Prem Katha’; Shree Narayan Singh, 2017), surgiera, de entre las melosas producciones de Bollywood, como una película necesaria y significativa. La chica recién prometida, educada a la manera occidental, amenaza con cancelar la boda si su novio no manda construir un retrete en casa. Entre broma y broma los ancianos se oponen. Las razones que esgrimen son religiosas: No puede haber algo como un váter en el sitio donde se reza. Un artilugio como un escusado, del cual en occidente ni siquiera se pone en evidencia su existencia, del que nadie repara en su necesaria presencia hasta que falta o —¡ay!— falla, en India es, todavía, un objeto impuro y se prefiere defecar a cielo abierto.
En mis ingenuos días de activismo medio ambiental, estando yo en un remoto pueblo de la sierra mexicana, y después de haber asistido a una junta en la que se trataron asuntos relativos a sus habitantes, recuerdo haber solicitado ir al sanitario. Fui conducido, por una solicita profesora de primaria, a las instalaciones para tal uso, a la sede de la Comisaria Ejidal. Nos detuvimos ante una puerta de metal. La profesora extrajo unas llaves y abrió la puerta. Había una limpísima “taza de baño” ahí. Olía a pintura fresca. La profesora me explicó después que nadie usaba las instalaciones porque “les da pena usar algo tan limpio”. Meditar en este hecho, encima de lo gracioso que pueda parecernos, nos obliga a pensar en la naturaleza subjetiva de las cosas, los inventos, las creaciones humanas y su significado cultural y geográfico, tan distinto como las costumbres de cada pueblo.
Hollywood no tenía por qué mostrar el excremento (todo sería oropel en la “Fábrica de sueños”, una pura evasión aséptica) que los caballos dejaban en las calles de sus películas situadas en el Siglo XIX. No importaba que Sherlock Holmes se paseara de una acera a otra, indagando y encontrando pistas, las calles aparecían impecables, aun cuando varios caballos entrenados pasaran por ahí, tirando de los carruajes. Aquellos caballos, se daba por hecho (o nadie pensaba en ello), no tendrían aparato digestivo. Muy pocas cintas muestran la suciedad de las calles decimonónicas. ¿Recuerdan en cuál película las protagonistas atraviesan de una acera a otra, evadiendo el lodo y los excrementos de los caballos? En “Mujercitas” (Little Women, 1994), la adaptación de la novela de Louisa May Alcott, por parte de Gillian Armstrong, Jo March (Winona Wyder en el papel que interpretara Katharine Hepburn en 1933), camina por las terrosas y, sobrentendemos, sucias de excrementos, calles en construcción de Nueva York. Otra escena en la calle se da en la película “Damas en guerra” (aka. La boda de mi mejor amiga; Bridesmaids, Paul Feig, 2011), en la que la novia, que se ha probado un carísimo vestido para su boda, defeca a media calle, en un incidente provocado –purga mediante- por una de sus envidiosas Damas de honor, al mismo tiempo que la reacción en cadena de la dichosa sustancia ha obligado a las demás a acaparar el váter, y a la amiga obesa a defecar en el lavabo. Acudir al cine nos enfrentaba a presenciar las reacciones de horror que provoca el mirar a una adolescente alta, delgada, y de aspecto frágil, llamada Carrie, que ha tenido la “regla”, en las regaderas de la escuela, misma a la que veíamos, después, bañada en sangre de cerdo, su vestido de graduación empapado en rojo, pero su terror era trascendido por sublimación del acto iniciático en los “Misterios de la mujer”, pero todavía resulta más chocante ver a una novia, tendida a media calle, con el trafico pasando a su lado, con su pureza manchada, sin atreverse a levantar, por haberse “echo encima”. La sangre está bien, siempre que no salpique. Lo demás, de lejos, como los toros, causa risa, que de cerca, ni pensarlo.
“Catch-22” (1970), de Mike Nichols, ponía en situación incómoda al espectador que veía cómo el Capitán Tappman (Anthony Perkins) sorprendía al Coronel Cathcart (Martin Balsam) sentado en el retrete, en una típica situación que retrataba el hacinamiento militar. ¿Y las películas carcelarias? ¿Y qué decir de esa imagen de Lupe Vélez que ofrece Keneth Anger en su libro “Hollywood Babylon”, tan falsa como morbosa? Lupe Vélez se levanta de su muy arreglado lecho de muerte, donde ha tomado una fuerte dosis de Seconal (que le habría resultado vomitivo y diarreico por mezcla de la comida mexicana que había comido). Se levanta. Se dirige al baño. Vomita. Resbala con su propio vómito. Cae y se rompe el cuello. Al día siguiente es encontrada con la cabeza metida en el wáter. Por “Whoopie Lupe!” (como daban en llamarla en Hollywood) sabemos que el glamour tiene fecha de caducidad.
La limpieza del excremento del perro “Borras”, en la oscareada “Roma” (Alfonso Cuarón, 2018) se consideró de mal gusto, y una más de las tareas denigrantes a las que se ven sometidas las sirvientas, en una época de deconstrucción de roles (por muy endeble que esta sea), pero se aceptó plenamente, por su naturaleza, en una película como “Pink Flamingos” (1972), de John Waters, en su legendaria y asquerosa escena final en la que Divine, yendo por una calle de Baltimore, se detiene a recoger caca fresca de perro y se la mete a la boca. Divine no puede evitar sufrir unas arcadas (lo que evita es el vómito), antes de mirar de frente a la cámara y sonreír ¡Vamos, después de todo, hemos sido testigos de una competición entre familias, que luchan por ganarse el mote de los más asquerosos sobre la Tierra! Lejos de la Tierra, en la superficie marciana, para ser más precisos y en “Misión Rescate” (The Martian, Ridley Scott, 2015), Marc Watney (Matt Damon), tras ser dado por muerto y abandonado en el planeta rojo, se las ingenia para sobrevivir (plenos conocimientos científicos previos, por supuesto), en aquel mundo hostil. Watney logra dividir moléculas mediante procesos químicos para obtener agua y oxígeno, logra la telecomunicación con la Tierra, auxiliándose de cámaras que apuntan sobre cartulinas con letras sueltas al estilo de una tabla Ouija espacial, encuentra la forma de acoplarse con la nave de rescate en pleno espacio marciano, y siembra y cosecha papas abonadas con kilos y kilos de excrementos humanos, descubriendo que, bajo ciertos parámetros y acontecimientos, sus heces son más valiosas que el oro.
Será la envidia de “Damas en guerra” y el reconocimiento (la conciencia de la que sí hacen gala los “pepenadores” en el imperio de la basura), del valor de los excrementos, lo que provoque que los dos grandes amigos, Tim (Ben Stiller) y Nick (Jack Black), después de notar lo incómodo que resulta limpiar las heces de un perro al que se pasea por la calle, y tras inventar Nick una sustancia capaz de desaparecerlos, el “Va-po-po-ri-zante”, y así evitar su contacto, terminen su amistad, por envidia, por parte de Tim cuando ve cómo su amigo se hace millonario con su invento. ¿Envidia de la fortuna del otro que bien ha sabido emplear las deposiciones animales? Pues sí. Esto sucede en “La envidia mata” (Envy, Barry Levinson, 2004) ¿Pero qué diría Freud de esto?
En “Gangster Exchange” (Dean Bajramovic, 2010), los yakuzas japoneses envían a dos de sus hombres a Nueva York, llevando consigo un inodoro moldeado con heroína, para venderlo a una banda criminal de ex comandos bosnios que son, también, traficantes. La mejor forma de hacer pasar la droga por la aduana sin levantar sospechas, sin duda. Algunos años antes Lou Adler (y Tommy Chong en la codirección, pero sin acreditar), en “Como humo se va” (Up in Smoke, 1978), la primera –y mejor- película de Cheech y Chong, había logrado que su alocada pareja protagonista pasara la frontera norte mexicana con una camioneta hecha enteramente de pasta de marihuana (el vehículo comienza a quemarse con los consiguientes resultados cómicos), pero la metáfora de un inodoro moldeado de heroína es transparente, acaso demasiado obvia y William Burroughs, en su novela “Expreso Nova” (publicada en 1964), ya lo había expresado sin ambages:
“Oigan: el Jardín de las Delicias que les prometen es una cloaca… La Inmortalidad, la Conciencia Cósmica, el Amor que les prometen es mierda de tercer orden… Sus drogas son venenos destinados a provocar el auge de la Muerte Orgasmo y los Hornos de Nova”.
El resultado de precipitarse en los “hornos de Nova” se muestra, sin reticencia alguna, en la escena del “peor baño de Escocia” de la película “La vida en el abismo” (Trainspotting, Danny Boyle, 1996), en la que el drogadicto Renton (Ewan McGregor), se zambulle de cabeza, literalmente (y mediante adaptación de la novela de Irvine Welsch), en un váter para recuperar los fármacos que se han ido, literalmente, por el caño. Se nos dice: Se cae así, de cabeza y profundamente, en la adicción. La escena (cuyos excrementos salpican y embarran paredes, suelos e inodoro, estaba hecha, en realidad, de chocolate), es tan legendaria como la de la ducha de Psicosis y se le ha rendido tributo a través de toda la saga de películas de terror “Saw”, que comenzó con aquella que dirigiera James Wan en 2004. La asquerosidad inherente a esta escena tiene un paralelismo con el glamour quebrantado (Lupe Vélez, Forever) de la Alice Harford de Nicole Kidman en “Ojos bien cerrados” (Eyes Wide Shut, 1999). Ella hace sus necesidades mientras su esposo Bill (Tom Cruise), se acicala ante el espejo. Las clases altas también se sientan en el váter. Esta ruptura, esta grieta en el encanto que la belleza causa en quien la contempla (rindiéndosele incondicionalmente), debe ser la continuación, en el Siglo XXI, de aquello que ya observara Mack Sennett, rey de la comedia de “pastelazo en la cara” (o flanes, o merengues o crema pastelera), a principios del Siglo XX, cuando notara que, al público:
“Por alguna razón desconocida no le gusta ver una muchacha, vestida con un blanco atuendo de tenis, sirviendo de blanco a los flanes. En realidad no les gusta que esto le suceda a ninguna clase de muchachas. No les importa lo que les suceda a mujeres más maduras, pero sí la suerte de estas muchachas.”
La pornografía dura (Hardcore), parafílica, violentísima, se encargaría de destruir la convención del respeto a la belleza de la mujer joven, en busca de su destrucción, de su humillación y sometimiento. Pier Paolo Pasolini sabía algo de esto y, en “Saló, o los ciento veinte días de Sodoma” (Saló, o le centoventi giornate di Sodoma, 1975), hace desfilar a sus mascotas humanas, forzadas a las más inicuas bajezas para, al final torturarlas, pasando por la escena en la que se hace comer excrementos a una adolescente desnuda. Pasolini explicaba que esta escena debía verse como una metáfora –por demás extrema-, del capitalismo y su producción de comida basura. “Saló” está despojada, con todo propósito, del erotismo festivo de su “Trilogía de la Vida”. En “Cuentos de Pasolini” (Storie scellerate, Sergio Citti, 1973), escrita por Pasolini, precisamente, encontramos toda esa alegría de la citada trilogía (sus pícaros personajes van contándose cuentos de adúlteras y cornudos, aun cuando se los conduce al cadalso), y su lado más humano y, por ello, más natural, inmediato, biológico, físico y corporal. Al poco de comenzar se da este diálogo, entre dos hombres que se descubren en una cueva, en el momento en que se disponen a defecar:
—¡Eh, Bernardino!
—¡Mamone!
(Los tipos se acercan, cogiéndose los pantalones a media rodilla, y se sitúan uno al lado del otro. Se dan las manos)
—¿Tú también aquí? Ya decía yo que esto olía que apestaba…
—¿Por qué, es que tú cagas rosas?
—¡Ah, qué satisfacción!
—Es la única cosa honrada que hacemos.
—¡Cállate que no podré seguir cagando porque a mí las cosas honradas no me gusta hacerlas!
—¡Qué gusto, se queda uno más descansado que después de matar a alguien!
—¡Ay, Mamone, qué hijo de puta eres!
—¿Qué pasa, tú no lo eres?
—Sí, pero tú has matado más gente que yo.
—¿Yo he matado? Ellos han querido que los matara.
—Los míos también.
—Era su destino, si volvieran a nacer se harían matar otra vez.
—Pobrecillos…
—Pobrecitos nosotros que tenemos que matarlos. Recuerdo que una vez estaba cargándome a un Cardenal y, mientras le daba la última cuchillada, me dijo: ¡Ah, desgraciado!
—Y yo una vez estrangulaba a un duque, y mientras la diñaba, me dijo: “¡Ah, esclavo!” ¡Hijo de su madre! ¿Esclavo yo? ¡Mira el esclavo! ¡Ah, desgraciado!
—Y los “Padres eternos” hacen crucificar a sus hijos.
—¿Pero tú qué dices, que los demás son mejores que nosotros? Somos todos de la misma ralea. ¿Cómo dice aquello? “Dios te libre de los gusanos del hinojo y del hombre que es ciego de un ojo, de la mujer que cubre su rostro y del vino que aún es mosto; del cura delgado y del cerdo cebado, del torbellino de viento y del fraile que está fuera del convento; y de todos estos miserables ¡Líbranos, Domine! Pues claro, somos todos ladrones, estafadores, glotones, putas, espías, rufianes, cornudos, borrachos, falsos santos y embrollones.”
Si no hay nada más democrático que tener un sistema digestivo, con todo lo que implica, como es el comer y defecar, ¿por qué el cine había hecho a un lado, durante tanto tiempo, este acto natural? Probablemente se han resuelto más problemas filosóficos y científicos estando sentados en un inodoro que en el aula de una universidad. Y ¿por qué llamamos “baño público” a un lugar donde nadie va a bañarse (a estos se los denomina “regaderas”) y sí a aliviar las necesidades del cuerpo? Milan Kundera, en su célebre novela metaliteraria, en la que prima el análisis filosófico escatológico, “La insoportable levedad del ser” (publicada en 1984), se hace varias preguntas, de las que, pudorosamente, está despojada su adaptación cinematográfica, dirigida por Philip Kaufman en 1988.
“El ideal estético del “acuerdo categórico con el ser” es un mundo en el que la mierda es negada y todos se comportan como si no existiese. Este ideal estético se llama “kitsch”. Es una palabra alemana que nació en medio del sentimental siglo diecinueve y se extendió después a todos los idiomas. Pero la frecuencia del uso dejó borroso su original sentido metafísico, es decir: el kitsch es la negación absoluta de la mierda; en sentido literal y figurado: el kitsch elimina de su punto de vista todo lo que en la existencia humana es esencialmente inaceptable”.

El Tercer Hombre.
Desde el “Ubu Roi” de Alffed Jarry y el payaso que confundía la cabina telefónica con una letrina, pasando por ese “monumento hedonista, gran tragedia de la carne”, como llamara Luis Buñuel a “La gran comilona” (La grande bouffe, 1973) de Marco Ferreri, y culminando con el “Señor Mojón” de la serie animada “South Park”, sin olvidar a aquellos fans que hacen estampar el rostro de sus actores favoritos en las hojas del papel higiénico, ha sucedido un siglo y varios años más, y a pesar que el inodoro ha ganado presencia en la pantalla, se lo sigue considerando una presencia vergonzosa. Tal vez por esto los cineastas prefieren mostrarlo, en la era post-Hitchcock, en situaciones cómicas o francamente terroríficas como sucede en “Terror bajo la ciudad” (aka. La bestia bajo el asfalto; Alligator, Lewis Teague, 1980), una niña adquiere una cría de lagarto como mascota, tras una breve discusión, el adulto se deshace del animal arrojándolo al inodoro (vemos la escena desde dentro del inodoro y cómo se descargan las aguas negras al sistema de alcantarillado), y cómo el reptil nada, por debajo de la ciudad, hacia una nueva vida. Pasan doce años y una empresa, que contamina los drenajes con hormonas de crecimiento, añade la nota moral final a los cuerpos devorados por el gigantesco lagarto. La película pertenece a ese subgénero denominado “Ecoterror”, del cual, sus mejores títulos, son los pájaros de Hitchcock y el tiburón de Steven Spielberg, pero la metáfora (¡otra vez!), acaso involuntaria, de algo monstruoso que acecha en los caños citadinos nos pone sobre aviso de aquello que negamos. Aquello que, por repulsión, por asco, negamos. Y ahí debajo debe haber criaturas mutantes, o seres degradados, como sucede en “Subhumanos” (aka. Carne cruda; Raw Meat/Death Line, Gary Sherman, 1973), con su caníbal del Metro de Londres, o la persecución en las alcantarillas que se da en “El tercer hombre” (1949), de Carol Reed, acaso un descenso al subconsciente criminal, bestial, al fondo más animal del ser humano, como le pasa al protagonista de “Estados alterados” (aka. Un viaje alucinante al fondo de la mente; Altered States, 1980) de Ken Russell.
Este “Descensus ad Inferos”, que nada tiene que ver con la Catábasis griega, fue descrito de manera magistral por Víctor Hugo en la quinta parte (“Jean Valjean”) de “Los miserables”, en su libro segundo (“El intestino de Leviatán”), en su capítulo primero (“Historia de la cloaca”), en el que, haciendo una pausa introspectiva e histórica, y que se puede leer de manera independiente de la novela, a manera de ensayo escatológico, reflexiona sobre la naturaleza del vilipendiado subterráneo urbano:
“París arroja anualmente veinticinco millones al agua. Y no hablamos en estilo metafórico. ¿Cómo y de qué manera? Día y noche. ¿Con qué objeto? Con ninguno ¿Con qué idea? Sin pensar en ello. ¿Para qué? Para nada. ¿Por medio de qué órgano? Por medio de su intestino. ¿Y cuál es su intestino? La cloaca.
París tiene debajo de sí otro París. Un París de alcantarillas; con sus calles, encrucijadas, plazas, callejuelas sin salida; con sus arterias y su circulación, llenas de fango.
La historia de las ciudades se refleja en sus cloacas. La de París ha sido algo formidable. Ha sido sepulcro, ha sido asilo. El crimen, la inteligencia, la protesta social, la libertad de conciencia, el pensamiento, el robo, todo lo que las leyes humanas persiguen, se ha ocultado en ese hoyo. Hasta ha sido sucursal de la Corte de los Milagros.
Ya en la Edad Media era asunto de leyendas, como cuando se desbordaba, como si montase de repente en cólera, y dejaba en París su sabor a fango, a pestes, a ratones. Hoy es limpia, fría, correcta. No le queda nada de su primitiva ferocidad. Sin embargo, no hay que fiarse demasiado. Las mismas la habitan aún y exhala siempre cierto olorcillo vago y sospechoso.”
Su querido personaje, Jean Valjean, tendrá que hacer uso, una y otra vez, en la novela y en las incontables (y que en nada favorecen al original literario) adaptaciones cinematográficas, huyendo del implacable Inspector Javert, tal y como hacemos todos nosotros, desde la butaca del cine, desde el sofá del hogar, teniendo a distancia la pantalla con sus inodoros, cloacas, lodos y excrementos, hasta que la cena o la comida hagan efecto y acudamos presurosos a la pequeña habitación –al fondo y a la derecha-, y nos percatemos de su inmediatez, de su importancia cotidiana. De su innegable presencia y ubicuidad.