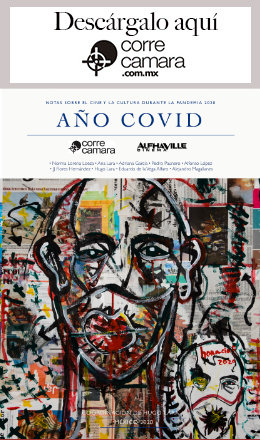Así pues, él también moriría (en 2003); el tránsfuga de la medicina, formado velozmente en el teatro universitario para luego llegar a Broadway y de ahí convertirse en estrella de cine desde su debut. Actor de alta estatura, de elegante seriedad y sobre todo de una definida sobriedad, poseyó un estilo claro que lo condujo a una carrera de diáfano equilibrio. De fuerte figura, pero académico, opinaban sus detractores, sorprende rápidamente por su capacidad para los papeles de tensión, antes que de variedad. Trabaja con los grandes directores de las décadas de los cuarenta y los cincuenta (Hitchcock, Kazan, Wellman, Walsh, Wyler, Huston, Minnelli, Zinnemann, Vidor), pero se ubica mejor con Henry King, realizador religioso, aunque poco meticuloso, especializado en relatos de la vieja América, de pioneros empistolados y de los grandes espacios, él cual le permite mostrar el trazo y la inflexión de su técnica actoral en esa excusa genérica llamada western (Fiebre de sangre, 1950; Los depravados, 1958).
Peck resumía en su persona las virtudes americanas más simples (El despertar, 1946), una inclinación por la solidaridad (Matar a un ruiseñor, 1962), un gusto por la nobleza, no la aristócrata sino la ética: derivaciones fundamentales de la síntesis masculina que conforman las certezas y las incertidumbres (Almas en la hoguera, 1949). Actor de convicciones, pero de manifiesta complejidad, contrapuesta hacia la otra vertiente del héroe fílmico y su virilidad en bruto, representada, por ejemplo, por Charlton Heston; o al del brillo de la heroicidad angustiosa de, también por ejemplo, Gary Cooper.
También participa en filmes de pureza aventurera (El conquistador de los mares, 1951; El mundo en sus brazos, 1952), sin dejar nunca el matiz, el rasgo que entraña un rostro a punto de una confesión largamente diferida: la debilidad varonil, la culpa de tanta hombría. Por ello, la incursión de Gregory Peck en la comedia no prosperó (La princesa que quería vivir, 1953; Designios de mujer, 1957) por fortuna, no era Cary Grant, pues el actor, con su ritmo pausado y su intensidad sostenida, requirió siempre del filme del hombre de voluntad reflejado en sus compromisos (Las llaves del reino, 1944) aunque sólo fueran consigo mismo (Moby Dick, 1956). Su aura de responsabilidad resistía los embates de la insania y la superioridad histriónica de Richard Widmark y Robert Mitchum (Cielo Amarillo, 1948; Cabo de miedo, 1962).
Así, el estilo de Peck mantuvo un perfil siempre unido a una traducción visual de un interminable discurso interior. Su postura no cayó nunca en imposturas; inflexible, arrogante, escrupuloso, torvo, distinguido y lúcido como sacerdote, pistolero, partisano, reportero, viudo, adultero, forajido, abogado, esposo, padre, militar, misántropo, embajador, patrullero, nazi, pirata, escritor; imágenes que se conservan alrededor de un pliegue, de un ceño, de una arruga y unos labios apretados (El hombre del traje gris, 1956) que quieren decir algo pero que enmudecen; de un rostro bañado en sudor y sangre, de un cuerpo herido que se arrastra y llama a su amada mientras mutuamente se disparan (Duelo al sol, 1946).
Hacía el final de su carrera, en las superproducciones dogmáticas (MacArthur, 1977; Lobos del mar, 1980) la riqueza y la discreción de esta significativa presencia se perdieron.
Pero en su vida personal y política mantuvo la decisión de apoyar como izquierdista moderado las causas sociales justas: el repudio al asesinato de Martin Luther King, su antifranquismo y la oposición a la guerra de Vietnam (Nixon lo consideraba uno de sus más serios enemigos). Sin olvidar su activismo en pro del cine mismo.
Que los muertos entierren a sus muertos, que los vivos vivan las vidas en la pantalla de los que han sido y hoy se han ido, desapareciendo entre las balas de la Revolución Mexicana (Gringo Viejo, 1989), o mejor aún, jineteando sobre la ballena blanca rumbo al absoluto.