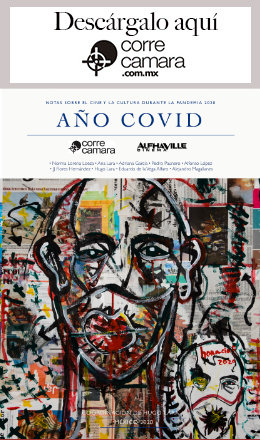«La forma del agua»: Homenaje, sentimentalismo y erudición histórica

Por Pedro Paunero
Con la premiada “La forma del agua” (The Shape of Water, 2017), Guillermo del Toro demuestra ser un incorregible romántico y miembro del “fandom” del cine fantástico, terrorífico y clásico que vuelve, como hiciera en películas anteriores[1] a una serie de referencias cultas de cine y sobre cine, y de la historia americana, que pueden pasar inadvertidas para el espectador y que, como tales, resultan divertidísimas e interesantes como partes del conjunto.
La historia de amor y sexo entre Elisa Espósito (Sally Hawkins) y la criatura anfibia narra aquello que se quedó al margen, lo que pudo suceder y parece insinuado, aunque no fuera este el propósito de sus realizadores[2], entre el último monstruo clásico de la Universal Pictures y Kay Lawrence (Julie Adams), en “El monstruo de la laguna negra” (Creature from the Black Lagoon, Jack Arnold, 1954). “La forma del agua” es, en realidad, ese nostálgico homenaje de Del Toro a esa película, su visión de la misma y su revisión[3].
La anécdota que narra el origen del monstruo del lago es interesante por sí misma y tiene como autor a otro mexicano: se encontraban, en una cena en casa de Orson Welles, Gabriel Figueroa, Welles, Dolores del Río, novia por entonces de Welles, y otras personalidades de Hollywood, entre estas William Alland, futuro productor de la cinta, cuando en algún momento, el afamado fotógrafo mexicano extrajo una fotografía, muy probablemente trucada, de un supuesto monstruo que habitaba un lago, cercano a una aldea del Amazonas. Según Figueroa, la criatura salía del lago cada año para reclamar vírgenes, que le eran ofrecidas en sacrificio para, solamente así, dejar en paz a los indígenas por otro año más. Alland escuchó admirado el cuento y años después produjo “El monstruo de la laguna negra”. Del Toro, pues, no ha hecho sino reclamar, divertido, una herencia inasible con raíces latinoamericanas que encontró residencia legal en los Estados Unidos.
Otros homenajes recorren la película de principio a fin, mientras los personajes ven televisión o acuden al cine, para olvidar y escapar de una vida marginal y anodina en la que están inmersos, una soledad para la cual, el cine, siempre ha sido salida hacia mundos mejores o, en una palabra, catárticos. Por ejemplo, la dificultosa danza de claqué en las escaleras (que es excepcional, como bien señala Giles, el vecino de Elisa y gay “de closet”, interpretado por Richard Jenkins), realizada por el actor negro Bill “Bojangles” Robinson con la niña prodigio, y explotada por sus productores, Shirley Temple, en “The Little Colonel” (David Butler, 1935), la primera de las cintas en donde esta pareja atípica se citó –tan aparentemente atípica, como veremos más adelante, como la de Elisa y la criatura-, para formar un excepcional dúo de baile.
Pero también los otros pasos de baile que realizan con las piernas y los pies Elisa y Giles, mientras están sentados en un sofá, y que no son sino la transposición del célebre baile de los panecillos que Charles Chaplin presentara en “La quimera del oro” (The Gold Rush, 1925), mismo que realizara mucho antes Roscoe “Fatty” Arbuckle, en el olvidado cortometraje “The Rough House” (1917), o esas Sitcoms del comienzo de la Edad Dorada de la Televisión: “La isla de Gilligan” (Gilligan's Island; creada por Sherwood Schwartz y emitida de 1964 a 1967) con su protagonista bobalicón y sus chicas enseñando las piernas o “Míster Ed” (Mr. Ed, the talking horse; creada por Walter Brooks y emitida entre los años 1961 y 1966), que alguien catalogó como la peor serie televisiva jamás realizada, en la cual un caballo hablaba y daba consejos a su dueño.

Como producción, resulta en una cuidadosa investigación de época: Giles es el ilustrador, muy poco exitoso aunque talentoso, de los anuncios publicitarios que combinaban, en esas décadas, el erotismo ingenuo de las Pin-ups con la imaginería SciFi que, en la película, tiene a la gelatina como emblema de su rechazo laboral. Hay que saber que, durante los años cincuenta y principios de la década siguiente, la marca de gelatina JELL-O, cuyo nombre comercial pasó a ser el sinónimo de la misma gelatina en los Estados Unidos, cobró una celebridad inaudita entre las amas de casa, que se disputaban la autoría de la receta más original en concursos vecinales y presentaciones caseras. Esta situación tiene su equivalente con el Choco Milk, en México, que todavía designa a cualquier bebida licuada o batida que contenga chocolate, o saborizantes de fresa, vainilla u otros, leche y azúcar.
Otra referencia del mismo Giles, esta vez sobre los cereales, “inventados para sustituir a la masturbación”, y que señala justo después de una escena en que Elisa se toca en la tina del baño, es por completo cierta y se remonta a las creencias cristianas de los Adventistas del Séptimo Día de principios del Siglo XX. Quien quiera reírse un rato, al tiempo que se entera de hechos históricos más o menos comprobables, puede ver la película “Cuerpos perfectos” (The Road to Wellville, 1996) de Alan Parker, con el versátil Anthony Hopkins convertido en el loco y excéntrico Dr. Kellogg, con dientes de topo añadidos por él mismo para darle más carácter al personaje, y en la cual se narran las aventuras de los hermanos Kellogg. En esta cinta conocemos la historia de John Harvey Kellogg, uno de los popularizadores de los últimos Centros de Salud que se pusieron tan de moda durante la Belle Époque, en el que se dedicaba a torturar a sus pacientes en aras de la salud física –que no mental-, tal como hiciera el personaje del “Médico a palos”, la obra teatral de Molière, y su hermano Will Keith, quien tuvo el honor de volverse el padre de todos los cereales que vienen en caja, cuyo procedimiento de fabricación fue descubierto durante el transcurso de sus experimentos con granos de maíz, en el Sanatorio de Battle Creek, con el que pretendía crear un sano acompañante de la alimentación que se ofrecía en dicho sanatorio y evitar que sus pacientes se dedicaran a pensar en “ciertas cosas”.
Grandes obras literarias de ficción popular, como el cine de aquellos años, reflejaban un sexismo que, en “La forma del agua”, es traslúcido y detestable. Como muestra, mencionemos la obra maestra de Ray Bradbury, “Fahrenheit 451”, novela distópica del año 1953, en cuyas páginas Mildred, esposa de Guy Montag, el bombero que no apaga incendios sino que los provoca, sobre todo quemando libros en pos del control social, recorre los capítulos mirando espectáculos huecos en pantallas sobre los muros de su casa o escuchando música, ausente, idiotizada, aislada del mundo. Al machismo del Coronel Richard Strickland (Michael Shannon), responsable de la captura de la criatura, se aúna un racismo que, en esos días de segregación, era combatido por figuras como la de un Martin Luther King, cuyas movilizaciones dieron como resultado disturbios callejeros, que son presenciados a través de la pantalla chica, por los personajes de la película. Strickland, en una escena en la cual entra a hacer uso del sanitario, encuentra a Elisa y su compañera negra, Zelda Fuller (Octavia Spencer), limpiando los suelos. Les pide que lo ignoren y alude a su charla (en realidad la que habla es Zelda, pues Elisa es muda), en la que seguramente trataban “cosas de mujeres” o esa otra escena sobre la supuesta naturaleza animal de la criatura, en la que el mismo Coronel indica que Dios hizo a los humanos a su imagen y semejanza (las continuas referencias bíblicas por su parte nos indican que se trata de un hipócrita), “como a mí o como a ti”, le dice a Zelda, “tal vez un poco más como a mí”.
[“La forma del agua” no huye del
sentimentalismo, como en otros
trabajos de Del Toro sino que lo
realza...]
Porque Elisa, a quien ponen a limpiar cualquier residuo biológico sin protección, y que hoy exigiría todo un protocolo hipócrita de bio-peligros, en esos laboratorios secretos en los cuales el ser anfibio está preso, Zelda e incluso Giles, como el homosexual rechazado por el empleado del café cuyas tartas son incomibles, pero a cuyo local acude para contemplarlo como un enamorado, pertenecen, todos, a esas minorías de la marginación que, en la criatura-dios sudamericana, encontrarán al “otro-el mismo”, y a un espejo mediante el cual se atraviesa hacia la aventura, el amor, el sexo, y la posibilidad de huida de la cotidianidad aislante y opresora.
A pesar del encanto, que hace de “La forma del agua” una de las películas más logradas de Guillermo del Toro, no se puede evitar el notar que su historia de amor se ha contado ya, y muchas veces, a través de los avatares del cine y de los libros. En una de las escenas el ser anfibio se descubre encadenado sobre una plataforma metálica, como Quasimodo a una piedra de molino (cuyo nombre, por cierto, significa “Casi hecho” en relación a su deformidad), en “Nuestra Señora de París”, esa obra monumental de Víctor Hugo, mientras la gitanilla Esmeralda llora por su suerte, y que mutara en la extraordinaria actuación de Lon Chaney padre, en uno de los mejores filmes silentes, “El jorobado de Notre Dame” (The Hunchback of Notre Dame, Wallace Worsley) que data de 1923; es, así mismo, Bestia, el príncipe convertido en un ser hirsuto enamorado de Bella, en “La bella y la bestia”, el cuento arquetípico de Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve, que data de 1740, y que el cine se ha encargado de perpetuar, así como el último eco, hecho a imagen y semejanza, de la zoofílica relación entre King Kong y Ann Darrow. Pero, igualmente, nos recuerda ese cine de Steven Spielberg y su aventajado discípulo Robert Zemekis, del que Del Toro bebió en fuente, que recreaba los, aparentemente, ingenuos años cincuenta, los de la post guerra y la creación de los modelos de la nación estadunidense a los que se oponía la otra mitad, la de los soviéticos, que metieron en el saco de la Guerra Fría a todo un planeta. Los años en los que la Ciencia Ficción tuvo dos opciones: madurar o permanecer siempre como un ejercicio de escapismo infantil y, finalmente, optó por ambos caminos y en los que las películas de Serie B y el naciente cine de bajo presupuesto pasaba de mostrar monstruos gigantes, productos de “la radiación” o invasiones extraterrestres que ocultaban, al parecer, la paranoia de la invasión comunista, a otro tipo de monstruos, más cotidianos y, por lo mismo, más inquietantes, que no son otros sino los asesinos seriales, de cuyas “hazañas” sabemos hasta el asco. La pantalla siempre fue y es, después de todo, una vía de escape, ya sea hacia las habitaciones del Motel Bates o hacia el camino de ladrillos de Oz o los páramos de la Tierra Media. Porque, en “La forma del agua” igual hay un escape[4] como el que protagonizara el cándido extraterrestre de “E. T.” (Steven Spielberg, 1982), huyendo de sus cruelísimos captores humanos y científicos, dejando la puerta abierta hacia el mundo de los más dulces sueños, los de la niñez, y que es donde deberían quedarse, para que el adulto enfrente, decididamente, al monstruo y crezca.
“La forma del agua” no huye del sentimentalismo, como en otros trabajos de Del Toro (como el retratado, a través de ese atroz contraste entre la realidad violentísima del franquismo y el mundo feérico en “El laberinto del fauno”, lo que acentúa la muerte como un tapiz vibrátil, estampándola contra las melosas escenas de los pasajes subterráneos, donde habita el mito pero también el horror), sino que lo realza, por momentos rozando la cursilería, como en aquella secuencia en la que Elisa canta y baila en uno de esos sets de maravilla, fantásticos, típicos de la Warner Bros. en sus años gloriosos, en los que se rodaban musicales asombrosos como “Calle 42” de Lloyd Bacon o la todavía más fastuosa “Vampiresas” (Gold Diggers of 1933; 1933), de Mervyn LeRoy, con números surrealistas, simétricos, en los que los cuerpos semidesnudos de las mujeres y los escenarios se fundían en sueños caleidoscópicos, coreografiados por un Busby Berkeley en pleno uso de sus poderes de evocación, y que sacaran, al menos por el tiempo que duraba la película, a los estadunidenses de la horrenda realidad de la Gran Depresión económica y espiritual. Tómese una cucharada de fantasía diaria, ya sea en forma de erotismo o de sexualidad, para sobrevivir a la noche ¿A qué, si no, obedecen ese par de gotas bailarinas, que se siguen, se persiguen, en su estela mojada, cual espermatozoides retozones, sobre un frío cristal?
Así, “La forma del agua” es puro Guillermo del Toro, fan revisionista en el buen sentido de esa palabra, pero también visionario. Su sensibilidad conecta con esa educación sentimental mexicana, tamizada a través de la oscuridad de los autores pulp y góticos, tanto americanos como europeos, trascendida desde el melodrama que, en Del Toro, siempre se excusa a través de la mirada de los niños o de los seres inocentes o de la más pura otredad. Es un cuento coral, el mismo y otro, tan necesario ayer como hoy. Quizá hoy un poco más que nunca en esta realidad insulsa, en la que los políticos, los de después de la Guerra Fría, nos dieron ayer, y nos dan hoy, una buena dosis de gatopardismo, como la que nos darán mañana.
NOTAS AL PIE
[1] Véanse, si no, las criaturas lovecraftianas de “Hellboy”, su película del año 2004, basada en el, de por sí, lovecraftiano comic de Mike Mignola.
[2] Se ha querido ver, incluso, un propósito ecologista “avant la lettre” en la escena en la cual uno de los hombres del barco arroja un cigarrillo que se hunde en el agua, ante la mirada del monstruo, que acecha en lo profundo.
[3] La criatura de Del Toro proviene de Sudamérica, el monstruo de la laguna negra también o, mejor dicho, al revés ya que el ser sudamericano de nuestro director mexicano, es un claro homenaje de aquel.
[4] Los canales acuáticos donde, necesariamente, el ser debe ir y que me remitieron a esa revelación final –que en la película de Del Toro es predecible- del personaje Robert “Bo” Krug, en el cuento “La ciudad hermana” de Brian Lumley. Los seguidores de la obra de H. P. Lovecraft y su círculo, lo recordarán perfectamente.